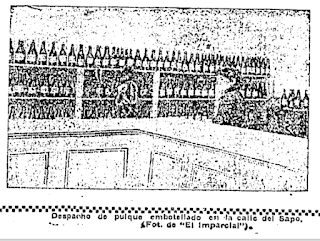Apuntes para la historia del destilado de pulqueMiguel Ángel Alemán Torres
Este es el avance de una investigación que estamos realizando para
encontrar los orígenes del destilado de pulque. Como punto de partida vamos a
dar un contexto general sobre las primeras bebidas destiladas que se hicieron
en lo que ahora es México.
Paulina Machuca, en su obra El vino
de cocos en la Nueva España. Historia de una transculturación en el siglo XVII,
argumenta que el primer destilado en el continente americano fue el vino de
cocos, con la influencia de la población filipina que llegó a la costa del
Pacífico, principalmente con la Nao de China. La palma de cocos llegó en 1569
con las semillas que introdujo el navegante Álvaro de Mendaña, y no fue sino
hasta 1598 cuando se tienen las primeras referencias de la elaboración del
aguardiente en Colima. Actualmente se sigue elaborando la tuba, que es la savia
fermentada de la palma de cocos en lugares como Colima, Jalisco y Nayarit,
aunque ya no tenemos referencia de que se siga procesando el vino de cocos.
En documentos del siglo XVI se hace referencia al vino, sin embargo no se
sabe con certeza si es de la vid o algún aguardiente elaborado con otros
frutos. Una temprana referencia al aguardiente la encontramos en 1600, según la
cual los mineros de Taxco vendían “vino de azúcar” (William B. Taylor, Embriaguez, homicidio y rebelión en las
poblaciones coloniales mexicanas). En 1615 se empezaron a establecer los
primeros ingenios para la obtención de azúcar. Y en la Ordenanza de 1631 se
prohíbe hacer bebidas con alambique. Se prohibió la destilación del jugo de
caña y de maguey. Hasta la fecha el destilado procedente de la caña es la
bebida alcohólica más rentable.
Uno de los primeros usos alimenticios derivados del maguey fue la penca
cocida, conocida actualmente como mezcal, cuya palabra viene de mexcalli,
maguey cocido. Fray Toribio
de Benavente “Motolinía”
escribió en el siglo XVI “…este
cuecen en tierra, las pencas por sí y la cabeza por sí y salen de tan buen sabor como un diacitrón… Lo de las pencas está lleno de hilos que no se sufre tragarlo,
sino mascar y chupar aquel zumo, que es dulce (y así lo llaman mexcalli)…“ Actualmente
este mezcal comestible es preparado principalmente en poblaciones de Querétaro,
Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí.
En cuanto al mezcal destilado hay una hipótesis de Jesús Lazcano y Mari
Carmen Serra (El mezcal. Una bebida
prehispánica. Estudios etnoarqueológicos) de que es una bebida prehispánica,
basados en que en la zona arqueológica de Cacaxtla-Xochitecatl se encontraron
hornos para cocción de cabezas de maguey y los compararon con los hornos que
hoy en día usan en Oaxaca para elaborar mezcal, sin embargo no se ha comprobado
que en la zona estudiada haya habido un proceso de destilación antes de la
llegada de los españoles. Fue hasta 1621 que Domingo Lázaro de Arregui en su Descripción de la Nueva Galicia menciona
que de las pencas asadas “sacan un mosto de que sacan vino por alquitara, más
claro que el agua y más fuerte que el aguardiente y de aquel gusto”. Para la
producción de mezcal se lleva a cabo un proceso de jimado para obtener el
tronco del maguey seguido de la cocción de este tronco y posteriormente la
fermentación para la obtención de un mosto que finalmente se destila. La
sociedad novohispana tuvo un proceso barroco que también se reflejó en la
gastronomía y en las bebidas, muestra de ello son las mezclas para elaborar sus
alimentos, y en este caso queremos referirnos a las bebidas espirituosas como
veremos a continuación.
En 1784 Juan Navarro, director general de Alcabalas, presenta un informe
acerca de los licores que se fabricaban y consumían en los principales
alcabalatorios de la Nueva España, entre ellas tenemos dos
referencias al destilado de pulque, una es el Mezcal de pulque que se hacía en
Guayacocotla “Estraese por alambique porción de pulque tlachique y miel de
piloncillo fermentado en cueros”. En otra parte del documento se menciona al
Sisique o aguardiente de pulque que se hacía en Tampico, “Es al modo del
aguardiente resacado por alambique del pulque que produce la caña”.
En este documento también se menciona al binguí o bingarrote, “Se asan en
barbacoa cabezas de magueyes viejos, y martajadas se echan a fermentar en una
vasija de pulque, y estrae después a fuego por alambique. A la primera botija
que sale llaman binguí, y al resto bingarrote”, este se menciona que lo hacían
en los alcabalatorios de Cadereyta, Chalco, Chautla, Guadalajara, Guadalcazar, Guanajuato,
San Juan de los Llanos, Villa de León, Mexicaltzingo, Mextitlán, San Miguel el
Grande, Oaxaca, Pachuca, Querétaro, Salamanca, Tacuba, Texcoco, Ixmiquilpan,
Zacatecas y Zacatlán. Otro referente al destilado de pulque que aparece en este
documento es el Vino resacado, “Piñas o troncos de magueyes quitadas sus
pencas, se cuecen en horno por cinco días, machacanse luego y se echan en
infusión de pulque metido en cueros por dos días, con raíz de timbre; después
se alambica y sale un vino ordinario, el cual vuelto a refinar en el mismo
alambique produce un licor gustoso que llaman vino resacado”, se menciona que
esta bebida la hacían en el alcabalatorio de Celaya. Actualmente hay
productores como Raúl Guerrero en el estado de Hidalgo que han retomado la
elaboración de bingarrote.
En la obra de Manuel Cruzado, Memoria
para la bibliografía judicial mexicana de 1894, se menciona que Manuel José
Garay en 1787 da noticia de bebidas embriagantes cuyos abusos estaban sometidos
al Juzgado privativo, en la lista se menciona tres veces al destilado de
pulque, en la primera como Mezcal de pulque, destilado de pulque tlachique
fermentado con miel de piloncillo; en la segunda se nombra Mezcal resacado de
cola. El mismo que el anterior, destilado hasta reducirlo a la cuarta parte; en
la tercera se menciona al Sisique, aguardiente destilado de pulque.
En el diccionario de americanismos de la Asociación de academias de la
Lengua Española se define al sisique (del nahua xixi o xixic, jugo urtificante)
como “Alcohol de aguamiel destilada”. La palabra seguramente fue retomada del informe
acerca de los licores que se fabricaban y consumían en los principales
alcabalatorios de la Nueva España arriba mencionado, sin embargo debemos de
tener cuidado, ya que la palabra pulque también suele ser usada para otro tipo
de bebidas alcohólicas, como la fermentación y destilación de la caña u otras
frutas.
En la publicación, Semanario de
agricultura y artes dirigido a los párrocos. Tomo XIV de orden superior,
Madrid en la imprenta de Villalpando de 1803, hace referencia a un posible uso
médico que se le dio al destilado de pulque, y de cómo los boticarios lo
rebajaban con chiringuito, o aguardiente de caña. “Destilado el pulque tiene
poca parte espirituosa, y es un error el de los boticarios que le añaden chiringuito o aguardiente para darle más
actividad, pues no llenan la intención del médico que lo prescribe, y exponen a
mil peligros a los enfermos que lo toman”. Aquí podemos inducir que el
destilado de pulque es menos dañino que el aguardiente de caña, ya que contiene
un menor porcentaje de metanol.
En el libro de farmacopedia “London Dispensatory” de 1835, mencionan al
destilado de pulque. En primer lugar lo llaman aguardiente; después dice que ya
a partir del destilado preparaban otra bebida llamada vino meresel.
En el periódico “The democratic leader” del 27 de marzo de 1886, tenemos
una noticia de que se vendía destilado de pulque en Estados Unidos.
En algunas antiguas haciendas pulqueras se pueden encontrar restos de
alambiques para destilar pulque, estos posiblemente los usaban cuando había un
excedente de pulque y baja demanda, y para no tener pérdidas lo llegaban a
destilar.
Como hemos visto, el destilado de pulque no es una bebida nueva, sin embargo de 10 años a la fecha han surgido una gran cantidad marcas de destilado de pulque,
sobre todo en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Uno de los recientes
esfuerzos para posicionar esta bebida es la cooperativa Destiladores de Pulque
de Hidalgo, quienes promueven el Encuentro de Destiladores de Pulque de Hidalgo,
que ha la fecha ha tenido tres ediciones.
También se ha generado una de las primeras capacitaciones para destilado de
pulque, gracias al esfuerzo de El Colegio del Estado de Hidalgo, el Consejo
Regulador del Maguey y la cooperativa de Destiladores de Pulque de Hidalgo.
Si bien el destilado de pulque no es tan popular como otras bebidas
espirituosas como el whisky o el tequila, es importante darlo a conocer
ya que es una bebida muy noble, y si bien muchos lo relacionan con el mezcal,
tiene propiedades organolépticas particulares que lo hacen diferente, además de
que los procesos para su elaboración son completamente diferentes. Actualmente para la elaboración de un litro de destilado de pulque se necesita destilar un promedio de diez litros de pulque, y en mayor media se hace un proceso de refinación, es decir, una segunda destilación.
Hoy en día el destilado de pulque es una alternativa para los productores
que regularmente tienen una sobre producción y baja demanda de pulque. Ha
habido ocasiones en que se llegan a tirar cientos de litros de pulque debido a
su baja venta, sin embargo si existe la posibilidad de transformar ese producto
en otro con una vigencia superior, el destilado de pulque es una alternativa
viable para muchos productores.
Fuentes consultadas
Cruzado, Manuel, Memoria para la bibliografía judicial mexicana, 1894
De Arregui, Domingo Lázaro, Descripción de la Nueva Galicia, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
España, 1946.
London
Dispensatory, 1835.
Lozano Armendáris, Teresa, “Alquimia del
alcohol en la Nueva España”, en Beber de
tierra generosa. Historia de las bebidas alcohólicas en México, FISAC, México,
1998.
Lozano Armendáris, Teresa, El chiringuito vindicado. El contrabando de
aguardiente de caña y la política colonial, UNAM, México, 2005.
Machuca, Paulina, El vino de cocos en la Nueva España. Historia de una transculturación
en el siglo XVII, El Colegio de Michoacán, México, 2018.
Navarro, Juan, [Nota de los licores
simples y compuestos o artificiales que se usan en los principales
alcabalatorios], 1784.
Moreno Alonso, Manuel, “El alcoholismo en
el México Colonial”, en Cuadernos
hispanoamericanos, Instituto de Cooperación Iberoamericana, España, 1985.
Serra Puche, Mari Carmen y Lazcano Arce,
Jesús Carlos, El mezcal. Una bebida
prehispánica. Estudios etnoarqueológicos, UNAM, 2016.
Taylor, William B., Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales
mexicanas, Fondo de Cultura Económica, México, 1987.
The
democratic leader, 27 de
marzo de 1886
Vera Cortés, José Luis y Fernández,
Rodolfo (compiladores), Agua de las
verdas matas. Tequila y Mezcal, Artes de México-INAH, México, 2015.